Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo (Nobel de Economía 2019) van en busca de mejores soluciones a nuestros mayores problemas en el libro 'Buena economía para tiempos difíciles'.
A principios de marzo del 2018, el presidente Trump aprobó nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio, rodeado de trabajadores siderúrgicos con sus cascos. Poco antes, el panel IGM Booth, había preguntado a su lista de expertos, todos ellos profesores titulares de economía de los departamentos de economía más importantes, tanto republicanos como demócratas, si «imponer nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio mejoraría el bienestar de los estadounidenses». El 65 por ciento estuvo «muy» en desacuerdo con esta afirmación. Los demás simplemente «estuvieron en desacuerdo». Ninguno estuvo de acuerdo. Ninguno tuvo siquiera dudas. Cuando se les hizo una pregunta adicional sobre si «añadir impuestos de importación nuevos o mayores a productos como los aparatos de aire acondicionado, los coches y las galletas (para fomentar que los productores los fabricasen en Estados Unidos) sería una buena idea», de nuevo todos estuvieron de acuerdo en que no lo sería. Paul Krugman, el abanderado de la economía progresista, está a favor del comercio, pero también lo está Greg Mankiw, un profesor de Harvard que dirigió el Consejo de Asesores Económicos cuando gobernaba el presidente George W. Bush y un crítico habitual de las opiniones de Krugman.
Por el contrario, en Estados Unidos la opinión pública general sobre el comercio es, en el mejor de los casos, contradictoria, y en estos días, cada vez con más frecuencia, negativa. Respecto a los aranceles sobre el acero y el aluminio, las opiniones estaban divididas. En una encuesta llevada a cabo durante el otoño del 2018, en la que formulamos a una muestra representativa de estadounidenses exactamente la misma pregunta del panel IGM Booth, solo el 37 por ciento de la gente estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con la propuesta de Trump de aumentar los aranceles. El 33 por ciento estuvo de acuerdo.3 Pero, en general, la sensación parece ser, tanto en la derecha como en la izquierda, que Estados Unidos está demasiado abierto a los bienes de otros países. El 54 por ciento de nuestros encuestados estuvo de acuerdo en que sería una buena idea aplicar aranceles más altos para fomentar que los productores produjeran en Estados Unidos. Solo un 25 por ciento no estuvo de acuerdo.
Lea todas las historias de economía y negocios en Forbes Colombia
Los economistas hablan, sobre todo, de las ventajas del comercio. La idea de que el comercio libre resulta beneficioso es una de las proposiciones más antiguas de la economía moderna. Como explicó hace dos siglos David Ricardo, corredor de bolsa y miembro del Parlamento, dado que el comercio permite a cada país especializarse en lo que hace mejor, cuando hay comercio los ingresos totales deberían aumentar en todos los lugares y, como consecuencia, las ganancias de los vencedores del comercio deberían superar las pérdidas de los perdedores. Los últimos doscientos años nos han dado la oportunidad de perfeccionar su teoría, pero es raro el economista que no se siente arrastrado por su lógica esencial. De hecho, está tan arraigada en nuestra cultura que a veces olvidamos que los argumentos a favor del comercio libre no son en absoluto evidentes.
Por ejemplo, el público en general sin duda no está convencido. No es ajeno a las ganancias del comercio, pero también percibe sus problemas. Admite las ventajas de poder comprar barato en el extranjero, pero le preocupa que, al menos para los perjudicados directos de las importaciones más baratas, los costes superen por mucho a las ganancias. En nuestro sondeo, el 42 por ciento de los encuestados pensaba que los trabajadores poco cualificados salen perjudicados cuando Estados Unidos comercia con China (el 21 por ciento pensaba que eso los ayuda), y solo el 30 por ciento pensaba que todo el mundo se beneficiaba por la caída de los precios (el 27 por ciento dijo que pensaba que todo el mundo salía perjudicado). ¿Es la sociedad simplemente ignorante o puede haber intuido algo que los economistas han pasado por alto?
El reto de Stan Ulam
Stanislas Ulam, matemático y físico polaco, fue uno de los coinventores de las armas termonucleares modernas. Tenía una mala opinión de la economía, tal vez porque subestimaba la capacidad de los economistas para hacer explotar el mundo, aunque fuera a su manera. Ulam retó a Paul Samuelson, nuestro difunto colega y uno de los grandes nombres de la economía del siglo xx, a que «nombrara una proposición de cualquiera de las ciencias sociales que sea al mismo tiempo cierta y no trivial».5 Samuelson le respondió con la idea de la ventaja comparativa, la idea central de la teoría del comercio. «Que esta idea es lógicamente cierta no necesita argumentarse ante un matemático; que no es trivial lo atestiguan los miles de hombres importantes e inteligentes que nunca han sido capaces de entender la doctrina por sí mismos o de creerla después de que les fuera explicada.»
La ventaja comparativa es la idea de que los países deben hacer aquello en lo que son relativamente mejores. Para entender lo poderoso que es el concepto, es útil contrastarlo con la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es sencilla. En Escocia no crecen las uvas, y Francia no tiene el suelo turboso ideal para hacer whisky. Por lo tanto, tiene sentido que Francia exporte vino a Escocia y que Escocia exporte whisky a Francia. La situación se vuelve confusa cuando parece que un país, como sucede con China en la actualidad, es mucho mejor a la hora de producir cualquier cosa que la mayoría de los demás. ¿Acaso China no inundará todos los mercados con sus productos, dejando al resto sin nada que presentar? En 1817 David Ricardo sostuvo que incluso si China (en su época, Portugal) era más productivo en todo, era imposible que pudiera venderlo todo, porque entonces el país comprador no vendería nada y no tendría dinero para comprar algo a China o a cualquier otro lugar. Esto implicaba que, si había comercio libre, no todas las industrias de la Inglaterra del siglo xix se contraerían. Entonces era evidente que si había alguna industria en Inglaterra que iba a contraerse debido al comercio internacional, deberían ser las menos productivas.
Basándose en este argumento, Ricardo concluyó que aunque Portugal fuera más productivo que Inglaterra en la producción devinos y tejidos, cuando se abriera el comercio entre ellos, ambos acabarían especializados en el producto en el que tenían una ventaja comparativa (es decir, en el que su productividad era mayor en relación con su productividad en el otro sector: vino en Portugal, tejidos en Inglaterra). Y el hecho de que ambos países fabriquen aquellos bienes que hacen relativamente mejor y compren el resto (en lugar de desperdiciar recursos produciendo torpemente un producto) debe añadirse al producto nacional bruto (PNB), el valor total de los bienes que la gente puede consumir en cada país.
La idea de Ricardo subraya por qué no hay manera de pensar en el comercio sin pensar en todos los mercados a la vez. China podría ganar en cualquier mercado único, y aun así no hay manera de que gane en todos los mercados.
Por supuesto, el hecho de que el PNB aumente (tanto en Inglaterra como en Portugal) no significa que no haya perdedores. De hecho, uno de los artículos más famosos de Paul Samuelson pretende decirnos con exactitud quiénes son los perdedores. El análisis de Ricardo asumía que la producción solo necesitaba mano de obra y que todos los trabajadores eran idénticos, de modo que cuando la economía se enriquecía todo el mundo se beneficiaba. Cuando además de la mano de obra se considera el capital, las cosas no son tan sencillas. En un artículo publicado en 1941, cuando solo tenía veinticinco años, Samuelson estableció las ideas que siguen siendo la base de la manera en que se nos enseña a pensar en el comercio internacional.
La lógica, una vez la entiendes, como suele ocurrir con las mejores ideas, es irresistiblemente sencilla. Para producir algunos bienes se necesita relativamente más mano de obra y menos capital que para otros; por ejemplo, las alfombras tejidas a mano frente a los coches fabricados por robots. Si dos países tienen acceso a las mismas tecnologías de producción para los dos bienes, debería ser obvio que el país que cuenta relativamente con más mano de obra tendrá una ventaja comparativa a la hora de producir el producto intensivo en trabajo. Por lo tanto, se podría esperar que un país con abundante mano de obra se especializara en productos intensivos en trabajo y dejara los intensivos en capital. Eso aumentaría la demanda de mano de obra respecto a cuando no había comercio (o un comercio más restringido) y, en consecuencia, también lo harían los salarios. Y, al contrario, en un país con capital relativamente abundante, esperaríamos en cambio que el precio del capital aumentara (y los salarios descendieran) al comerciar con un socio con mano de obra más abundante.
Dado que los países con abundante mano de obra tienden a ser pobres, y los trabajadores suelen ser más pobres que sus empleadores, se deduce que la liberalización del comercio debería ayudar a los pobres de los países más pobres y que la desigualdad debería disminuir. En los países ricos ocurriría lo contrario. De modo que la apertura del comercio entre Estados Unidos y China debería perjudicar los salarios de los trabajadores estadounidenses (y beneficiar a los trabajadores chinos).
Esto no significa que la situación de los trabajadores de Estados Unidos acabe siendo forzosamente peor. Lo cual se debe a que, como Samuelson demostró en un artículo posterior, el hecho de que el libre comercio aumente el PNB significa que hay más para todos; por lo tanto, incluso los trabajadores estadounidenses pueden salir ganando si la sociedad grava a los ganadores del libre comercio y distribuye ese dinero entre los perdedores. El problema es que se trata de un gran «si», que deja a los trabajadores a merced del proceso político.
La belleza es verdad, y la verdad, belleza
El teorema de Stolper Samuelson (como ahora se conoce en economía, en honor a Samuelson y su coautor, Stolper) es bello, al menos en la medida en que un resultado teórico de economía puede serlo. Pero ¿es cierto? La teoría tiene dos implicaciones claras y prometedoras, y una menos esperanzadora. La apertura del comercio debería aumentar el PNB de todos los países, y en los países pobres la desigualdad debería reducirse; sin embargo, en los países ricos la desigualdad puede aumentar (al menos antes de que el Gobierno emprenda cualquier redistribución). El ligero problema es que con demasiada frecuencia las evidencias se niegan a cooperar.
A menudo se retrata a China e India como símbolos del crecimiento del PNB alimentado por el comercio. China abrió sus mercados en 1978, después de treinta años de comunismo. Durante la mayor parte de esos treinta años, apenas reconoció el mercado mundial. Cuarenta años después, es la mayor potencia exportadora del mundo, a punto de quitarle a Estados Unidos la posición de mayor economía del mundo.
La historia de India es menos espectacular, pero quizá constituya un ejemplo mejor. Durante cuarenta años, hasta 1991, su Gobierno controló lo que llamaba las «alturas dominantes de la economía». Las importaciones requerían licencias que eran, en el mejor de los casos, concedidas a regañadientes y además exigían que el importador pagara unos derechos de importación que podían cuadruplicar el precio de las importaciones.
Entre las cosas que resultaban imposibles de importar estaban los coches. Los visitantes extranjeros en India escribían sobre el «bonito» Ambassador, una réplica apenas actualizada del modelo Morris Oxford de 1956, un sedán británico sin ninguna distinción en particular que todavía era el coche más popular en las carreteras indias. Los cinturones de seguridad y las zonas de deformación eran totalmente desconocidos. Abhijit aún recuerda su único viaje en un MercedesBenz de 1936 (esto debió de suceder alrededor de 1975) y la sensación de euforia de estar en un coche con un motor potente de verdad.
El año 1991 fue el posterior a la invasión de Kuwait llevada a cabo por Sadam Husein, que con el tiempo conduciría a la primera guerra del Golfo. Esto provocó la interrupción de los flujos de salida de petróleo de Irak y el Golfo e hizo que el precio del crudo batiera récords. En India afectó mucho a la factura de las importaciones de petróleo. Como tuvo lugar al mismo tiempo que el éxodo de los emigrantes indios en Oriente Próximo, que dejaron de enviar dinero a sus seres queridos en casa, el país experimentó una escasez masiva de divisas extranjeras.
India se vio obligada a buscar la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), una oportunidad que el FMI estaba esperando. China, la Unión Soviética, Europa del Este, México y Brasil, entre otros, habían empezado a tomar medidas serias para dejar que fueran los mercados los que decidieran lo que debía producir cada uno. En aquel momento, India era el último de los grandes reacios, una economía que aún defendía la ideología antimercado que estuvo de moda en las décadas de 1940 y 1950.
El trato que ofreció el FMI cambiaría todo aquello. India recibiría los fondos que necesitaba, pero solo si abría su economía al comercio. El Gobierno no tuvo opción. Se abolió el régimen de licencias para la importación y la exportación, y los derechos de importación se redujeron enseguida de una media de casi el 90 por ciento a una cifra más cercana al 35 por ciento, en parte porque durante mucho tiempo la mayoría de los cargos principales en los ministerios de Economía había deseado tener la ocasión de hacer algo parecido y no iba a dejar pasar la oportunidad.
No resulta sorprendente que muchos predijeran que esto conduciría al desastre. La industria india, que se había desarrollado protegida por aranceles muy altos, era demasiado ineficiente para competir con el resto de las potencias mundiales. El consumidor indio, ansioso de importaciones, compraría en exceso y la economía entraría en bancarrota. Y así de manera sucesiva.
Sorprendentemente, el perro apenas mordió. Después de una fuerte caída en 1991, en 1992 el PIB regresó a la tendencia de los años 19851990: un 5,9 por ciento anual.12 La economía no colapsó, ni tampoco despegó de forma espectacular. En general, durante el periodo 19922004, el crecimiento aumentó poco a poco hasta el 6 por ciento y luego subió hasta el 7,5 por ciento a mediados de la década de los años 2000, donde más o menos se ha mantenido desde entonces.
¿Debería entonces considerase India un ejemplo brillante de la sabiduría de la teoría del comercio, o algo más parecido a lo contrario? Por un lado, ese crecimiento soportó la transición sin problemas, recordando las predicciones de los optimistas del comercio. Por el otro, que después de 1991 el crecimiento tardara más de una década en acelerar parece decepcionante.
Sobre lo que no podemos hablar debemos guardar silencio
Este debate en particular no tiene solución. Hay una sola India con una única historia. ¿Cómo se puede saber si el crecimiento anterior a 1991 habría continuado si la crisis de ese año no hubiera tenido lugar y no se hubieran reducido las barreras comerciales? Para complicar las cosas, el comercio se había ido liberalizando de manera gradual desde la década de 1980; 1991 solo aceleró ese proceso (y mucho). ¿Era necesario ese big bang? Nunca lo sabremos, a menos que podamos rebobinar la historia y dejarla transcurrir por el otro camino.
No es de extrañar, sin embargo, que a los economistas les cueste mucho dejar de lado este tipo de cuestiones. El asunto no tiene que ver tanto con India en sí. Es indudable el hecho de que se produjo un cambio importante en el crecimiento del país en algún momento en la década de 1980 o 1990, asociado al paso del socialismo (de cierto tipo) al capitalismo. La tasa de crecimiento antes de mediados de la década de 1980 era de alrededor del 4 por ciento. Ahora se acerca al 8 por ciento.15 Tales cambios son raros, y lo que es especialmente raro es que el cambio parece ser sostenido.
Al mismo tiempo, la desigualdad se ha incrementado de manera drástica. Algo muy parecido, si acaso aún más dramático, ocurrió en China en 1979, en Corea a principios de la década de 1960 y en Vietnam en la década de 1990. Es evidente que el tipo de control estatal extremo en el que esas economías operaban antes de la liberalización era muy efectivo a la hora de contener la desigualdad, pero a un alto coste por lo que respecta al crecimiento.
Donde el desacuerdo es mucho mayor y, por lo tanto, hay más oportunidades de aprendizaje, es en cuál es el mejor modo de dirigir una economía cuando un país renuncia al control gubernamental extremo. ¿Hasta qué punto es importante eliminar las restantes protecciones arancelarias que mantiene India, que son barreras significativas para el comercio, aunque nada comparado con lo que había antes? ¿Aceleraría eso aún más el crecimiento? ¿Qué ocurriría con la desigualdad? ¿Los aranceles de Trump arruinarán por completo el crecimiento en Estados Unidos? ¿Y ayudarán de veras a la gente a la que en teoría tratan de proteger?
Para responder a estas preguntas los economistas a menudo comparan países. La idea básica es sencilla: algunos países (como India) liberalizaron el comercio en 1991, pero otros países parecidos no lo hicieron. ¿Qué grupos tuvieron un crecimiento más rápido en los años inmediatamente posteriores a 1991, en términos absolutos o tal vez con relación a su tasa de crecimiento anterior a esa fecha?, ¿acaso quienes liberalizaron el comercio, quienes siempre habían estado abiertos o los que siempre permanecieron cerrados?
Hay mucha bibliografía sobre esta cuestión, lo cual tal vez no resulta sorprendente, dada la importancia que los economistas dan al libre comercio y su popularidad en la prensa de negocios. Las respuestas abarcan una amplia gama, desde declaraciones muy positivas sobre el efecto del comercio en el PIB hasta posiciones mucho más escépticas, aunque hay que decir que las evidencias de que produzca efectos muy negativos son pocas o inexistentes.
El escepticismo procede de tres fuentes diferentes. En primer lugar, la causalidad inversa. El hecho de que India liberalizara el comercio, mientras otros países similares no lo hicieron, puede indicar que India estaba preparada para la transición y habría crecido con más rapidez que otros incluso si no se hubiera producido un cambio en la política comercial. En otras palabras, ¿fue el crecimiento (o el potencial de crecimiento) lo que provocó la liberalización del comercio o fue al revés?
En segundo lugar, los factores causales omitidos. En India la liberalización formó parte de una serie de cambios mucho más importantes. Entre ellos, el hecho de que el Gobierno dejó de intentar decirles a los propietarios de negocios qué debían producir y dónde tenían que hacerlo. También hubo un giro, tal vez más difuso pero igual de importante, en la actitud de la burocracia y del sistema político hacia el sector empresarial: la idea de que los negocios eran una actividad de gente honrada, algo que podía llegar a «molar». Es prácticamente imposible separar los efectos de estos cambios de los de la liberalización del comercio.
En tercer lugar, es difícil saber qué datos se deben a la liberalización del comercio. Cuando los aranceles son del 350 por ciento, no hay importaciones, de modo que reducirlos bastante puede cambiar muy poco. ¿Cómo distinguimos los cambios en las políticas que son relevantes de la pose irrelevante? Es más, esos impuestos desorbitados invitaban al desafío; la gente encontró formas creativas de esquivarlos. En respuesta, muchas veces los gobiernos establecieron oscuras reglas para atrapar a los infractores. Gran parte de eso cambió cuando el país se liberalizó, pero diferentes cosas cambiaron a diferentes velocidades en diferentes países. ¿Cómo decidimos qué país se liberalizó más, dado que los distintos países eligieron reformas diferentes?
Todos esos asuntos hacen que las comparaciones entre países sean particularmente complicadas. La razón por la que diferentes investigadores llegan a respuestas distintas sobre el efecto de las políticas comerciales en el crecimiento tiene mucho que ver con sus elecciones en cada uno de estos temas: cómo miden los cambios en las políticas comerciales y cuál de las muchas fuentes posibles de confusión sobre la causalidad se está dispuesto a tolerar.
Por esta razón, es muy difícil tener mucha fe en los resultados. Siempre va a haber un millón de formas de hacer comparaciones entre países, dependiendo de qué osada suposición en concreto se esté dispuesto a aceptar.
Las mismas limitaciones se interponen a la hora de evaluar la otra predicción de la teoría de StolperSamuelson. ¿Cae la desigualdad en los países pobres cuando se abren al mercado? Hay relativamente pocos estudios entre países sobre este tema que reflejen un patrón que se repita. En general, los economistas del comercio no se han dedicado a pensar acerca de cómo se divide el pastel, a pesar (¿o quizá como consecuencia?) de la temprana advertencia de Samuelson de que, al menos en los países ricos, el comercio podía tener lugar a costa de los trabajadores.
Hay excepciones, pero no de las que inspiran confianza. Una investigación reciente presentada por dos miembros del personal del FMI halló que los países cercanos a muchos otros, y que por ello comercian más, tienden a ser más ricos y más igualitarios. Ignoran el inconveniente de que es en Europa donde hay muchos países pequeños que comercian entre ellos, y esos países tienden a ser más ricos y más igualitarios, pero probablemente la razón principal no es que comercien mucho.
Otra razón para ser escéptico con esta conclusión bastante optimista es que contradice lo que sabemos sobre varios países en desarrollo. En las últimas tres décadas, muchos estados de ingreso mediano bajo se han abierto al comercio. Sorprendentemente, lo que ha ocurrido con la distribución de los ingresos en los años siguientes casi siempre ha sido lo opuesto a lo que proponía la lógica básica de StolperSamuelson. Los salarios de los trabajadores poco cualificados, que son muchos en estos países (y que, por lo tanto, deberían haberse beneficiado), se han quedado rezagados con respecto a los de sus equivalentes más cualificados o mejor formados.
Entre 1985 y 2000, México, Colombia, Brasil, India, Argentina y Chile se abrieron al comercio mediante la reducción unilateral de sus aranceles a escala global. En el mismo periodo la desigualdad aumentó en todos esos países, y el momento en que tienen lugar esos incrementos parece que los asocia a los episodios de liberalización comercial. Por ejemplo, entre 1985 y 1987, México redujo masivamente tanto la cobertura de su régimen de cuotas de importación como el impuesto medio sobre las importaciones. Entre 1987 y 1990, los obreros perdieron el 15 por ciento de sus salarios, mientras los trabajadores cualificados equivalentes ganaron la misma proporción. Otros indicadores de desigualdad hicieron lo mismo.
mismo.18 El mismo patrón, de liberalización seguida de un aumento de los ingresos de los trabajadores cualificados en relación con los no cualificados, así como de otros indicadores de desigualdad, se detectaron en Colombia, Brasil, Argentina e India. Por último, en China la desigualdad se disparó cuando a partir de la década de 1980 el país se abrió de manera gradual y con el tiempo se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001. Según el equipo de la base de datos World Inequality Database, en 1978 tanto el 50 por ciento más pobre como el 10 por ciento más rico de la población se llevaban la misma parte del ingreso de China (el 27 por ciento). Las dos partes empezaron a divergir en 1978, el 50 por ciento más pobre empezó a llevarse menos y el 10 por ciento más rico a llevarse cada vez más. En el 2015, el 10 por ciento más rico recibía el 41 por ciento del ingreso chino, mientras que el 50 por ciento más pobre recibía el 15 por ciento.
Por supuesto, la correlación no implica causalidad. Tal vez la globalización no provoque por sí misma el incremento de la desigualdad. Las liberalizaciones comerciales nunca tienen lugar en el vacío; en todos estos países, las reformas comerciales formaron parte de un paquete de reformas más amplio. Por ejemplo, en Colombia la liberalización más drástica de la política comercial, que se produjo entre 1990 y 1991, coincidió con cambios en la regulación del mercado laboral cuyo objetivo era aumentar sustancialmente su flexibilidad. En México, la reforma comercial de 1985 se desarrolló en medio de privatizaciones, la reforma del mercado laboral y la desregulación.
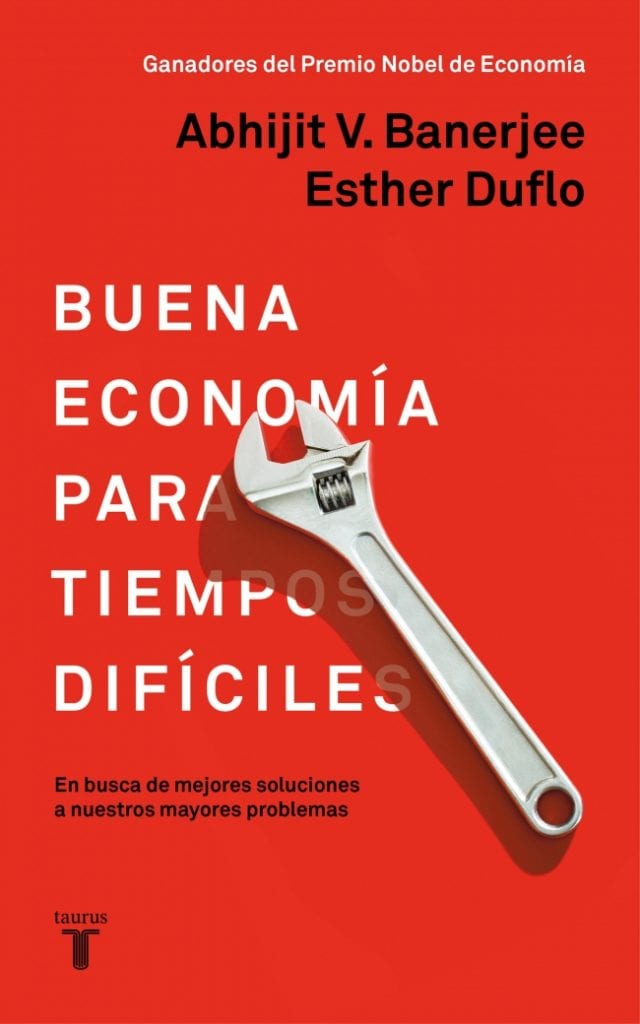
Este fragmento que publica Forbes cuenta con la autorización de cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial (Taurus) en Colombia.
Lea también: ‘Los empleos bien pagos y de por vida son un concepto obsoleto’: Robert Kiyosaki

