En su libro 'Energía en transición', Milton Fernando Montoya y Madeleine Muñoz presentan características y retos del sector minero energético en Colombia.
El sector minero energético en Colombia tiene gran importancia desde el punto de vista social y económico. Dentro de este, se encuentran actividades que influyen en el día a día de todas las personas: cada vez que oprimimos el interruptor de la luz en nuestra casa esperamos que el bombillo encienda; para cocinar, confiamos en que el gas natural encienda el fuego de la estufa; utilizamos carbón metalúrgico como materia prima para los materiales que hacen posible la construcción de edificaciones e infraestructura vial; se necesitan cobre y litio para construir los dispositivos tecnológicos que usamos de forma habitual, ya sea celulares, computadores, relojes inteligentes, tabletas, etc., y así ocurre con muchos otros minerales que tienen diversos usos en nuestra vida cotidiana.
Resulta crucial entender entonces de dónde vienen la energía, el gas, el petróleo, los minerales y el proceso técnico e industrial que surten para llegar hasta nosotros. Por esta razón, la pretensión de este texto es abordar, con un lenguaje sencillo, los detalles regulatorios de cada uno de estos sectores, iniciando con el sector eléctrico, su cadena de actividades, necesarias para que la energía llegue hasta la casa del lector; la institucionalidad y el funcionamiento del mercado de energía eléctrica. También, abordaremos aspectos de actualidad como los retos a los que se enfrenta el sector eléctrico, relacionados con los proyectos de generación renovable, el cambio climático, la pobreza energética, la seguridad energética, entre otros.
Posteriormente, estudiaremos el sector minero, su importancia económica, los minerales objeto de explotación, su régimen legal, las áreas excluidas y restringidas de minería, la participación ciudadana, y cuál es la relación de la minería con la transición energética. Luego, se analizará el sector de hidrocarburos, esto es, el sector petrolero y el sector gas, en los que se resaltarán su importancia económica y social, su cadena de actividades desde su extracción hasta su consumo y el régimen jurídico.
Finalmente, en este libro haremos mención de la transición energética en Colombia, sus avances regulatorios, retos, y dentro de ella, el panorama de los proyectos de energía renovable, su importancia para el país; los biocombustibles y el hidrógeno como vector energético novedoso y su potencial de producción en Colombia.
En el mundo moderno, nadie se imagina la vida sin energía eléctrica: es indispensable para trabajar, para la iluminación pública, para cargar nuestros dispositivos, para los electrodomésticos, para transportarnos, incluso, hoy en día, para nuestra interacción social, entre muchos otros usos. Pues bien, detrás de estas actividades cotidianas hay una compleja amalgama de autoridades, empresas y procesos técnicos que trabajan coordinadamente para que cuando se necesite la energía, esté disponible. De forma que, ante la importancia económica y social de la energía eléctrica en Colombia, esta se considera un servicio público domiciliario.
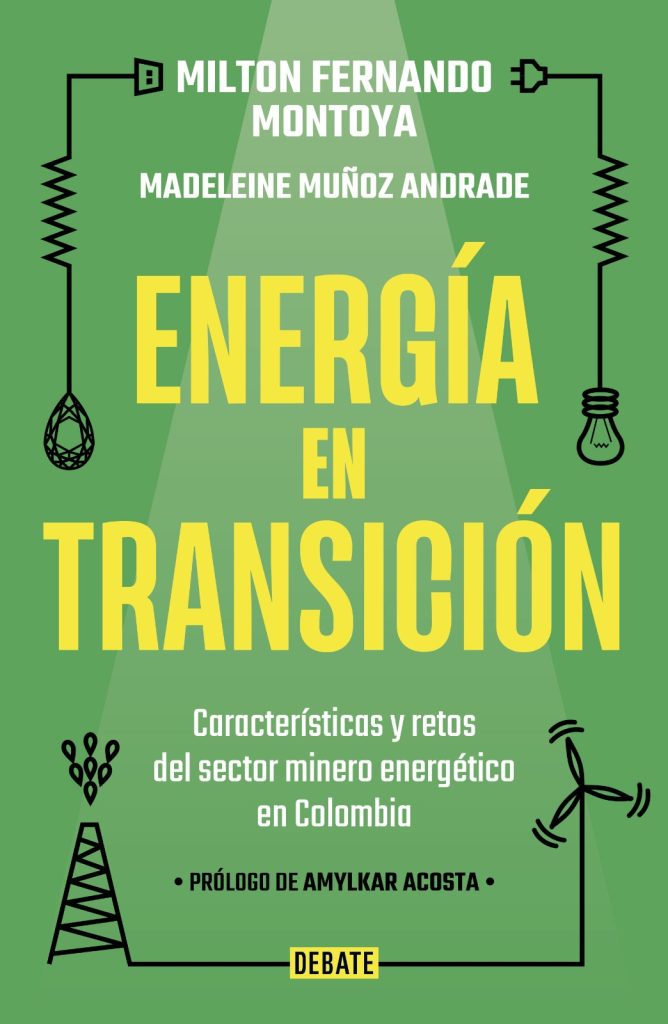
En efecto, el marco legal del sector eléctrico en Colombia está definido, principalmente, en la Ley 143 de 1994, que establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en Colombia, y en la Ley 142 de 1994, ley de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, resulta relevante mencionar las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 sobre transición energética, ya que crearon nuevas categorías en el sector eléctrico que serán abordadas en profundidad en el capítulo 4 de este libro.
Las actividades propias del sector eléctrico colombiano se rigen por los siguientes principios: eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad. Estos principios garantizan la prestación del servicio a los usuarios con una combinación de criterios técnicos de prestación, de calidad, de seguridad en el suministro, de retribución al inversionista, pero también de solidaridad con aquellos usuarios más vulnerables. En este punto, se considera pertinente agregar el principio de la sostenibilidad ambiental, que, aunque no está en la definición legal de las normas eléctricas, subyace a la lectura de las leyes del sector eléctrico. No se trata exclusivamente de la satisfacción de las necesidades de los usuarios, sino también del equilibrio entre la prestación del servicio y el cuidado del medio ambiente.
Ahora bien, a la fecha de preparación de esta obra, existen intenciones de reformar las leyes 142 y 143 de 1994 que rigen los servicios públicos domiciliarios. Se han hecho públicas algunas versiones en borrador; sin embargo, estas no han sido radicadas ante el Congreso de la República todavía. Algunos de los cambios más importantes que se planea introducir están relacionados con la regulación de los servicios públicos directamente por parte del presidente de la República, la modificación de los principios que sustentan la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de su régimen tarifario; la creación de un mínimo vital para algunos servicios y, en últimas, la modificación del modelo de prestación establecido en la Constitución de 1991 ligado a la libre competencia y al Estado regulador. Además, el Ministro de Minas y Energía ha manifestado públicamente la intención de reducir las tarifas de energía eléctrica, especialmente en la costa Caribe, modificando la estructura tarifaria actual.
Valga la pena indicar, como antecedente, que en América Latina el servicio de energía eléctrica se regulaba a través de un modelo de iniciativa privada que estuvo vigente hasta alrededor de la década de 1940. Posteriormente, se modificó a un modelo de monopolio público, el cual predominó hasta 1990, es decir, el Estado era el encargado de prestar el servicio. Dicho esto, los países de Latinoamérica pueden clasificarse entre quienes mantuvieron el monopolio público y los que cambiaron al modelo de libre competencia; sin embargo, Colombia adoptó un modelo mixto que incluye prestadores públicos, privados y comunitarios, donde la prestación del servicio por parte del Estado es admisible, ya sea por necesidad o conveniencia.
De esta forma, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, salvo excepciones regidas por el modelo de concesión, el Estado era quien ofrecía exclusivamente los servicios públicos domiciliarios a través de las empresas públicas prestadoras. Este modelo en Colombia devino en pobres resultados en materia de calidad del servicio, cobertura, robustez del sistema, diversificación de la matriz, tarifas y derechos de los usuarios.
Actualmente, la prestación de servicios públicos en Colombia puede llevarse a cabo por el Estado, por los particulares o por comunidades organizadas, según la Constitución Política. Gracias a la Constitución del 91 y a la Ley de Servicios Públicos de 1994 se debe garantizar la prestación de los servicios públicos de acuerdo con los principios previamente enunciados.
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
Así, que se mencionen los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado en la Constitución denota la importancia que tiene para la sociedad la adecuada prestación de servicios como el de la energía eléctrica. Cabe mencionar que la prestación por actores mixtos (públicos y privados), bajo el modelo de las leyes 142 y 143 de 1994, ha hecho que la cobertura y calidad del servicio aumenten y mejoren en beneficio de los usuarios en Colombia, salvo excepciones, como el caso de la costa atlántica.
De acuerdo con la doctrina, en Colombia, la intervención del Estado en función del mercado de energía (y del modelo de los servicios públicos domiciliarios), se traduce en que el Estado no solo lo regula y controla, sino que también planifica y provee el servicio y otorga subsidios a la oferta y la demanda, a través de las competencias que tienen la nación, los departamentos y los municipios. Esta intervención puede darse a través de la regulación, mediante control y vigilancia del mercado, del Estado empresario, ya que también puede prestar los servicios públicos, y las ayudas públicas, esto es, los subsidios.
Hechas estas consideraciones preliminares, en términos técnicos, se debe aclarar la diferencia entre corriente eléctrica, voltaje y energía eléctrica. Así, la corriente eléctrica se define como el movimiento de electrones en grandes cantidades a través de un material conductor. Por su parte, el voltaje es la fuerza que empuja los electrones en la dirección que se necesita. La energía eléctrica es, entonces, el movimiento de electrones con una fuerza determinada, que hace, por ejemplo, que se encienda un bombillo.
La unidad de medida de la energía eléctrica adoptada en Colombia es el kilovatio-hora (kWh), que “es el trabajo que se hace (movimiento de una cantidad de electrones con una fuerza determinada) durante una hora”. Estas precisiones son importantes para analizar la capacidad de generación, transmisión y distribución que tiene la infraestructura eléctrica, e, igualmente, son datos presentes en la factura de energía eléctrica que pagamos todos los meses por consumo de energía.
Cadena de actividades del sector eléctrico
Como ya se mencionó, para que la energía eléctrica pueda ser aprovechada por los usuarios, es necesario que se lleven a cabo una serie de actividades en cadena, las cuales inician con la generación de energía y culminan con la venta y distribución de esta. Todas estas actividades comprenden el servicio público de energía eléctrica en Colombia.
Entonces, la cadena de actividades del sector eléctrico incluye la generación, transmisión, distribución y comercialización. A continuación, analizaremos cada una de ellas.
Generación
La generación de energía eléctrica se refiere a la producción de esta en plantas a través de cualquier tipo de fuente. Así, las fuentes a partir de las cuales se puede generar energía eléctrica, según la Ley 1715 de 2014, se clasifican en fuentes convencionales y no convencionales, y ambas generalmente se hallan ubicadas lejos de los centros finales de consumo, especialmente de los usuarios residenciales cuando se encuentran en un sistema centralizado. Sin embargo, ello no sucede así cuando hablamos de modelos descentralizados de energía, donde el usuario también puede ser generador, como cuando, por ejemplo, contamos con paneles solares en nuestras viviendas. En este caso, el punto de generación está en el mismo lugar que en el punto de consumo.
El modelo tradicional en Colombia, y que está en proceso de cambio en el marco de la transición energética, ha sido el sistema centralizado de energía, en el que el usuario simplemente recibe la energía generada lejos del centro de consumo y que surte su camino a través de la infraestructura de transmisión, distribución y comercialización, actividades que al final debe remunerar en su factura de energía. El papel del usuario, entonces, es pasivo, pues solamente consume la energía, sin considerar si lo está haciendo de forma eficiente o de qué fuente se genera. Solo paga la factura.
Este fragmento que publica Forbes cuenta con la autorización de cortesía de Debate / Penguin Random House Grupo Editorial en Colombia.

